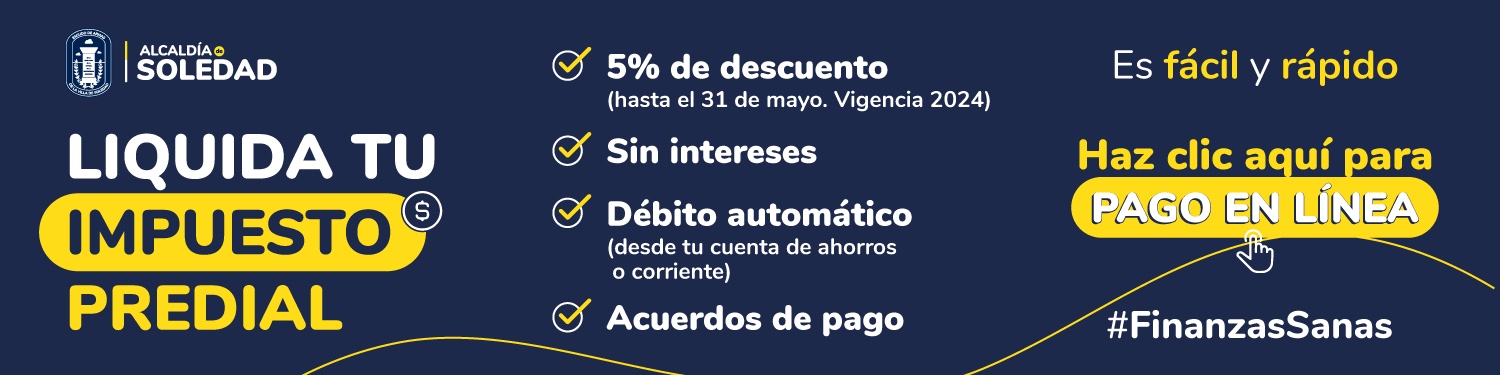La primera causa de la vigorosa movilización juvenil son el desempleo, la pobreza, la miseria y el hambre. Entre enero y marzo de 2020, los jóvenes desempleados sumaban 2,6 millones, cifra que la pandemia aumentó en 431 mil, con un agravante: el 50 por ciento de los empleados son informales, con ingresos muy precarios. La mitad de ellos además está en la pobreza y la miseria, con las mujeres sufriendo por porcentajes mayores. ¡Y como el 31 por ciento de los hogares hace menos de tres comidas al día, son 3,9 millones de jóvenes, literalmente, aguantando hambre!
En la fuerte molestia de los jóvenes también cuenta que ellos saben que terminarán igual o peor que sus padres, a quienes les indigna ver sufrir de tantas maneras: desempleados, pobres, lesionados en su dignidad y en el inexorable rumbo hacia la peor condición, viejos y enfermos y sin ahorros ni pensión.
También subleva a los jóvenes que 4,2 millones de ellos sean ni-nis, que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran sino porque no pueden. No estudian por falta de cupos en las universidades públicas y por no poder pagarse ni las más baratas de las privadas, que además suelen ser de la peor calidad. Y los de clase media que logran terminar sus estudios universitarios –porque entre los de origen popular ello es imposible– no consiguen emplearse, con el drama de los 387 mil jóvenes que le deben cinco billones de pesos al Icetex, el instrumento del Banco Mundial con el que les cambiaron el derecho a estudiar gratis –porque los derechos dejan de serlo si no son gratuitos–, por un crédito usurero.
Además llena de irritación a los jóvenes el sistema de salud, del que ellos y sus padres también son víctimas. Y también los moviliza saber del maltrato laboral a los 1,2 millones de médicos, personal de enfermería, camilleros, auxiliares, porque a esa edad la manipulación política no ha podido mellarles la sensibilidad social y política.
Y por supuesto que los subleva la gran corrupción de la clase política, experta en gobernar mal, contra el verdadero progreso del país –como elegidos o como nombrados–, pero con sus bolsillos repletos de los recursos públicos que les garantizan vivir mejor que los demás, a quienes el capitalismo de amigotes del país les niega la oportunidad de educarse, trabajar y prosperar, oportunidad que se supone es lo mínimo que un Estado de verdad moderno y democrático debe garantizarle a su población.
También se movilizan cada vez más jóvenes que entienden que el desastre social de Colombia no es culpa de quienes lo sufren porque sean brutos, malos trabajadores y vagos, como en su cinismo inducen a pensar los neoliberales que mal gobiernan o hacen parte de los pocos que logran acceder a los bienes de la modernidad. Pues crece la comprensión acerca de que la causa principal del desastre nacional –el capitalismo de escasos 6.500 dólares por habitante, desigual y corrupto– es una imposición del Consenso de Washington, cuyas fórmulas les impiden trabajar a tantos, a pesar de saberse que el trabajo es la base de toda riqueza y de todo progreso de un país.
Y los jóvenes también están en las calles protestando contra la represión con la que el gobierno de Iván Duque le respondió a su justo paro, incluido que ya van 51 muertos a bala, casi todos por disparos ilegales de la policía. Y también exaspera un gobierno que ni siquiera ha sido capaz de condolerse de las víctimas y menos pedirle excusas al país por una violencia que no ha debido ocurrir.
Ultimas Noticias :
Los jóvenes sí tienen por qué reclamar
Written by de la redacción Published in Política
- font size decrease font size
 increase font size
increase font size 
No tiene antecedentes en Colombia una protesta más masiva, más larga en el tiempo y más extendida en el territorio que la del Paro Nacional que empezó el 28 de abril. Y es notorio que su sustento principal han sido los jóvenes, hombres y mujeres, en especial los de los sectores populares, pero también de las clases medias. Este paro es además la continuación del también muy fuerte de 2019, protesta que continúa por la irresponsable viveza de Iván Duque de burlarse de las peticiones ciudadanas. Cómo será la irritación, que la pandemia no pudo evitar que se expresara.
Read 1112 times
Tagged under

Latest from de la redacción
Related items
- Ante la Gobernadora del Atlántico, se posesionó la Plataforma Departamental de Juventud
- En la Semana de la Juventud, la Plaza de la Paz se contagió de Fütness de la mano de Indeportes Atlántico
- Con encuentro musical, ‘Quilla Joven’ clausuró Mes de la Juventud
- Jóvenes y Gobierno consolidan el Pacto con las Juventudes
- Carta a los Empresarios colombianos